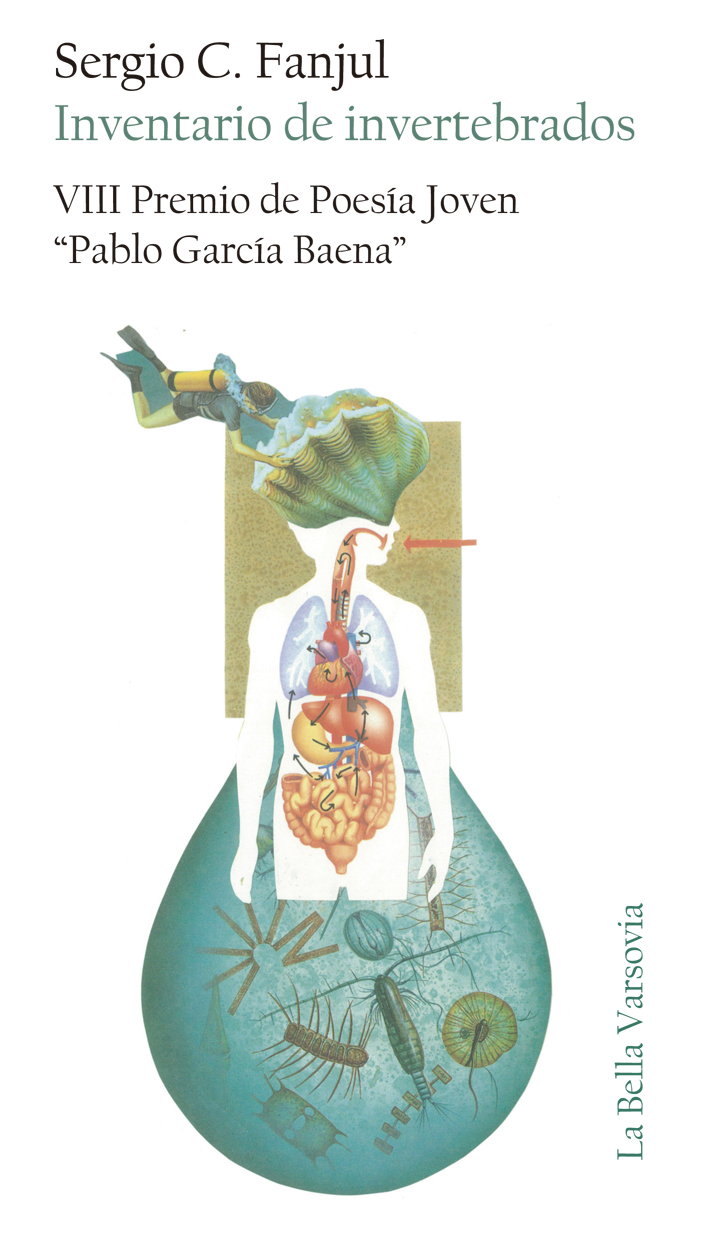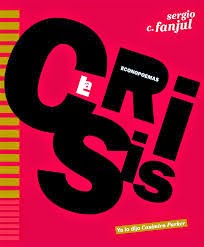Cuelgo aquí este texto originalmente publicado en la edición impresa de la revista Yorokobu, para su disfrute en la red, ya que la revista no lo publica online.
Me ha costado mucho escribir este artículo. Al principio
tenía varias semanas por delante para prepararlo. “Me iré documentando con
calma”, me decía, pero cada día encontraba una cosa mejor que hacer: total,
todavía quedaba tiempo. Así hice algunos arreglos en casa que tenía pendientes
hace tiempo, fregué varias docenas de platos sucios y crucé la ciudad en varias
ocasiones para realizar gestiones administrativas bastante infernales. Todo
ello fue bastante productivo, pero el artículo seguía parado, sin avanzar, sin
comenzar siquiera. ¿Qué me pasa?, pensé, qué raro. Me di cuenta, entonces, de
que estaba procrastinando, que es el horrible palabro para la horrible
costumbre de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Es decir: estaba
siendo víctima de la actitud mental malsana sobre la que tenía que escribir.
Estaba preso de mi artículo y yo mismo era mi objeto de estudio. Por lo demás,
la procrastinación no era nada nuevo para mí, como no lo es para ningún ser
humano.
Busqué a un especialista para que me explicara por qué
ocurre este fenómeno y localicé a Juan Francisco Díaz-Morales, profesor titular
de la facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, al que por cierto, tardé varios días en
telefonear porque siempre encontraba algo más urgente (o menos, pero más
placentero) que hacer. ¿Qué me pasa?, le dije. “Definimos procrastinación como
la tendencia a posponer el inicio o finalización de las tareas”, me explicó,
“tendencia que genera sentimientos de inquitud, nerviosismo o abatimiento.
Hasta que no se aproxima fatídicamente la fecha límite para realizarlas no nos
ponemos con ellas. A veces resolvemos bien la papeleta, pero otras veces no”.
Los psicólogos dicen que no hay que confundir esto con la postergación racional
de una actividad cuando se impone otra más importante. Eso es muy normal y muy recomendable.
Al contrario, el procrastinador suele distraerse en otras tareas irrelevantes,
pero que ofrecen una satisfacción inmediata y no a largo plazo: un videojuego,
ir a la nevera, las redes sociales, fumar un cigarrillo: estamos rodeados. “Hay
tres tipos de procrastinadores”, continúa Díaz-Morales, “los que procrastinan
por miedo a hacerlo mal, los que lo hacen por pura indecisión y los que no
encuentran la motivación necesaria hasta que no le ven las orejas al loro”. El
que firma esto se identifica especialmente con el tercer caso: hasta que no
faltaban unos días para la entrega de este texto no sentí esa tensión creativa
que me llevó a ponerme a ello con decisión y sin medias tintas.
Seguro que usted ha procrastinado alguna vez. Bien, no se
preocupe, todos lo hacemos. Por ejemplo, el Dr. Díaz-Morales confiesa que él
mismo, estudioso del asunto, deja muchas veces para más adelante tareas como
hacer la compra o hacer reparaciones en casa. En casa de herrero, cuchillo de
palo. Explica el profesor que en muchos países hay en torno al 14% tendente a
la procrastinación. Y seguro que usted alguna vez ha bromeado con el asunto. Pero,
lo cierto, es que puede tener consecuencias muy serias: si uno procrastina en
el trabajo y es de los que no acaba con éxito sus tareas en el sprint final, puede ser despedido. Mucha
gente ha procrastinado a la hora de hacerse chequeos médicos y ha sido
diagnosticado de enfermedades como cáncer o sida cuando ya era demasiado tarde.
El Dr. Piers Steel estima que la procrastinación tiene un coste económico al
año en EE UU de 1,2 billones de dólares, y tiene claro que esta estimación es
muy baja para el coste real que se produce.
Además hay casos extremos como los de los procrastinadores
crónicos, que lo son de manera patológica en casi todos los ámbitos de su vida.
Relata el Dr. Steel en su recomendable libro Procrastinación (DeBolsillo) el caso del poeta romántico inglés
Samuel Colerigde que arruinó su existencia por su fortísima tendencia a dejar
las cosas para otro momento: no contestaba las cartas, no cumplía sus plazos de
entrega y se eternizaba en acabar sus poemas. Para colmo era adicto al opio,
que era una de sus distracciones favoritas. Uno de sus más célebres poemas, el Kubla Khan, inspirado por el sueño del laúdano,
en vez de los entre 200 y 300 versos que el poeta preveía, solo tiene 54. “Su
existencia se convirtió en una sordidez de procrastinación, excusas, mentiras,
deudas, degradación y fracaso”, según escribió Molly Lefebure. Y acabó triste,
solo, y perseguido por sus acreedores.
Hoy en día, los procrastinadores por antonomasia son los
estudiantes universitarios, que los psicólogos estudian, incluso, como un grupo
aparte al resto de la población debido a su carácter intrínsecamente
postergador. Si usted ha sido estudiante, lo entenderá a la perfección: es el
momento de la vida en el que se combina la libertad del adulto con la falta de
responsabilidades del menor y los objetivos a largo plazo como exámenes y
trabajos… El cóctel procrastinador perfecto.
Pero ¿por qué procrastinamos? Cuenta en su libro Piers Steel
que probablemente se trate de un asunto de la evolución: los seres humanos
somos iguales a como éramos hace muchos miles de años y nuestras preocupaciones
eran siempre inmediatas: comer, dormir, escapar del depredador, reproducirnos.
Entre los animales no hay plazos de entrega, informes de fin de ejercicio, ni ningún
tipo de tarea a largo plazo, todo lo se hace se hace en el instante. Y estamos
programados para actuar y obtener la recompensa en el instante. Por eso
preferimos distraernos con cualquier cosa que nos dé satisfacción rápida (y
cada vez hay más distracciones que nos bombardean desde todos los ángulos) que
embarcarnos en un trabajo laborioso que nos será pagado o recompensado dentro
de bastante tiempo. Aunque esta teoría no es compartida totalmente por toda la
comunidad científica.
Afortunadamente, existen múltiples terapias y estrategias
para la gestión del tiempo que pueden ayudarnos a dejar de procrastinar (pero
ya las contaremos otro día…) Y afortunadamente, cuando la fecha de entrega se
atisbaba ya en el horizonte, como digo, y me empezaban a llamar de Yorokobu,
dediqué todos mis esfuerzos a este artículo y este es el resultado, que creo
que no ha quedado tan mal. Ahora mismo son las seis de la mañana del día antes
de la entrega, tengo el cenicero lleno de colillas, profundas ojeras, y he
tomados seis cafés. Espero que al menos hayan leído hasta aquí y no lo hayan
dejado para otro momento venidero.