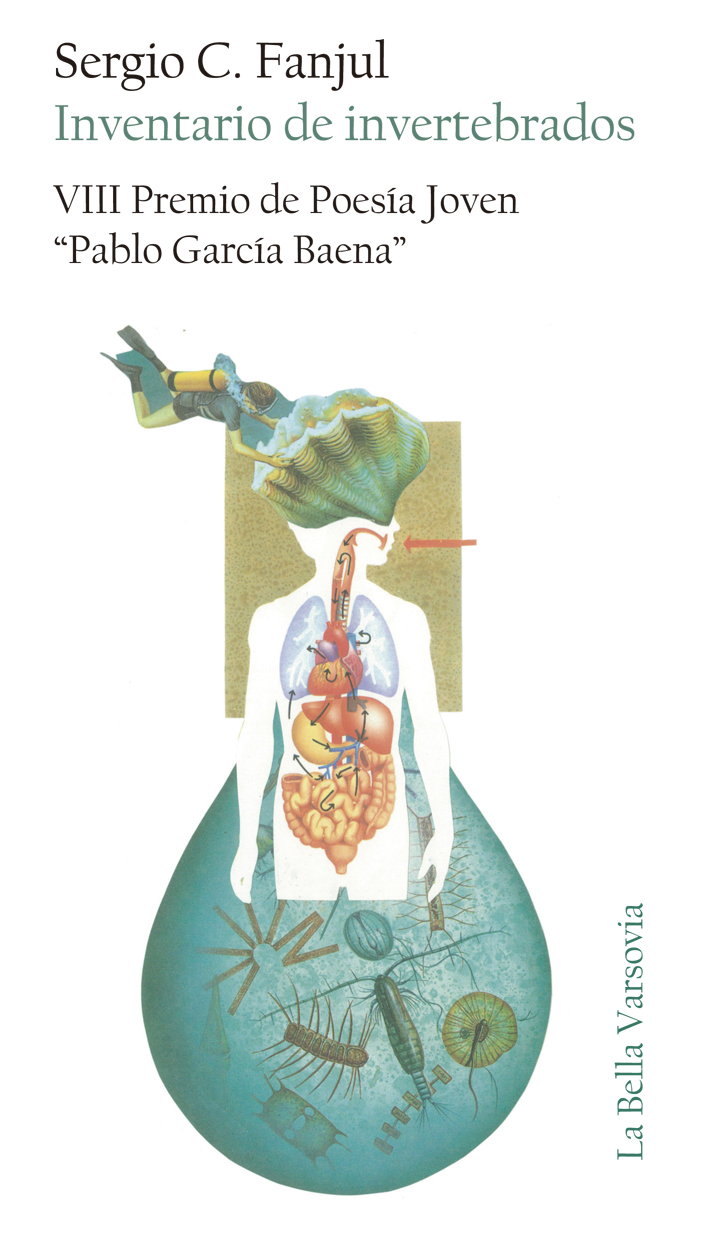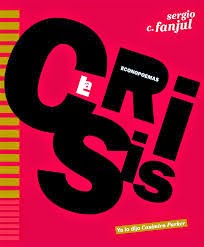Los libros se van extendiendo como musgo, van conquistando cada vez más espacio del cuarto como un ejército silencioso que toma posiciones, descansa, se rearma, y vuelve al ataque, tomando ahora la enésima balda, la postura más inestable, más tarde la mesilla de noche, formando luego una columna en una esquina olvidada, ganándole la posición a las litronas vacías y a la ropa sucia, columnas, hileras, montones de libros: tratados de ciencia, joven novela española, los ensayos de Montaigne orgullosos y entrados en carnes contrastando con la delgadez de los poetas que escribieron poco y murieron jóvenes pero perduraron mucho, como Jaime Gil de Biedma, como Arthur Rimbaud, que por las noches susurra y revolotea su aliento de absenta por el cuarto. Algunos de estos libros invasores los he leído, otros solo los he hojeado, con otros aún no he tenido la oportunidad; sé que muchos, tal vez la mayoría, jamás los leeré, pero ahí están, los sábados de madrugada observo sus lomos mientras duermen y me hablan de otros tiempos, cuándo llegaron a mis manos y a través de qué persona o qué editorial o qué carambola del destino. Pago cada mes no sé cuantos euros de alquiler por no sé cuántos metros cúbicos de vivienda (seguro que demasiados) rellenos de papel impreso que encierra la voz de gente que está en otro sitio o que ya se está pudriendo bajo tierra. Pienso, mientras asustado observo su proliferación desde debajo de la manta, que algún día tendré que dejar este cuarto y esta casa porque ellos seguirán avanzando despiadados, sin ningún miramiento, hasta echarme fuera con sus letras. Yo, como quien pone un pisito a su amante en la Gran Vía, les seguiré pagando el alquiler desde lejos, tal vez desde debajo de un puente, envuelto en periódicos, leyendo, antes de dormir, la publicidad del Media Markt.