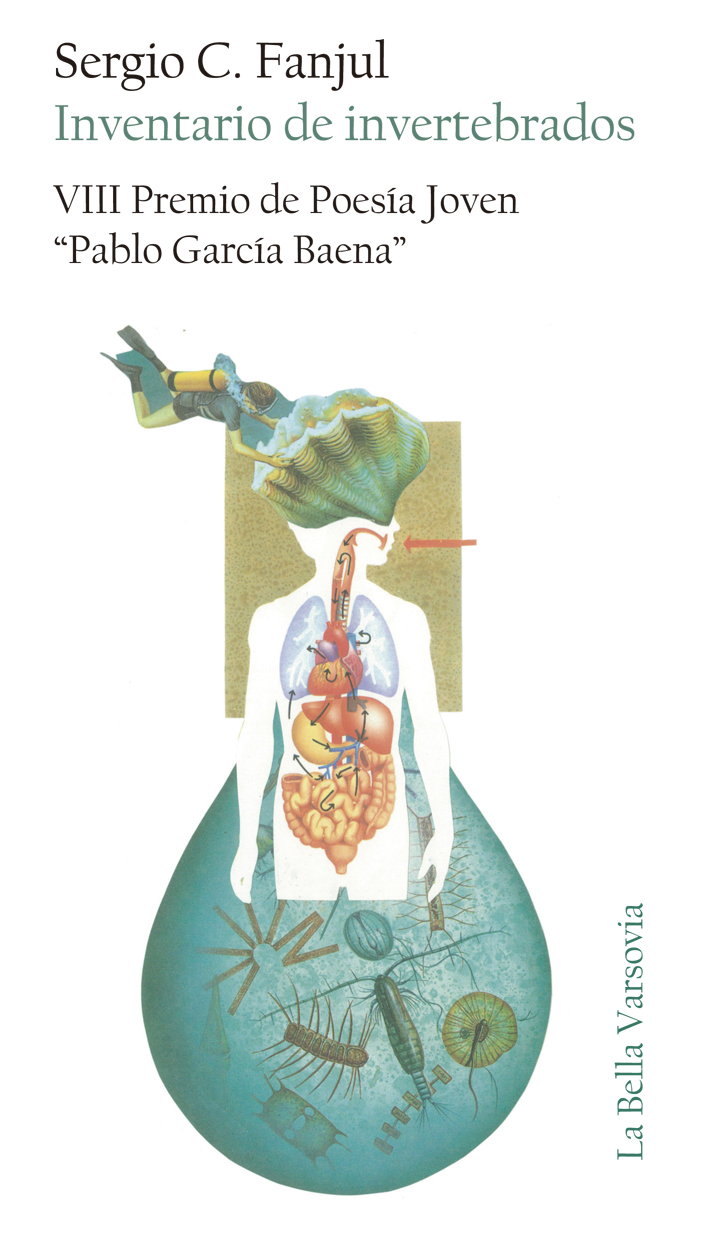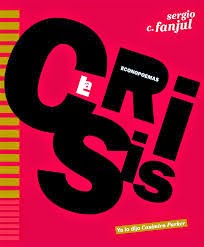¿A qué dediqué la primavera del 87?
¿Qué estaba haciendo el seis de marzo
de mil novecientos noventa y cuatro
(por la tarde)?
¿Qué hacías tú cuando ese avión
desapareció engullido por las negras
aguas del Atlántico?
Me levanto, bebo agua, me ducho con cuidado.
Bajo a la misma calle y el mismo portero
con la misma cara
me da los buenos días con las mismas dos
palabras, es decir: buenos días.
Piso el mismo asfalto que los otros días
-¿por qué los llamarán otros si son el mismo?-
y me siento en el metro rodeado de desconocidos,
como siempre, en un viaje que jamás recordaré,
como si este día a través del que viajamos
no hubiese existido nunca.
Todos nosotros, sin embargo, ellos y yo,
estamos haciendo lo mismo:
rellenar un vacío en los calendarios atrasados
del futuro.
viernes, octubre 29, 2010
lunes, octubre 18, 2010
Esteban se disuelve
Esteban se está disolviendo. Cuando vengo unos días a la ciudad le visito con frecuencia. Me abre la puerta, me hace pasar al salón, él solo en aquella casa tan grande. Yo miro por el ventanal, abajo pasan los coches y conversamos en bucle. Ayer, por ejemplo, le conté lo del dentista. Esteban me preguntó qué dentista era, yo le dije que Corbes, él frunció el ceño. Le di más señas y finalmente le ubicó y me contó un par de anécdotas sobre él. Era de Palencia y hacía 20 años había sido su vecino. Estaba más delgado entonces. Luego me pregunta cuánto me quedo. Hasta el martes, le digo. Entonces empieza el bucle. Me pregunta por el dentista, le digo que Corbes, frunce el ceño, al final lo recuerda. Me cuenta que fue su vecino, que es de Palencia, que ha engordado unos kilos. ¿Hasta cuando te quedas?, me dice luego.
Ayer se levantó renqueando y fue a su habitación en busca de unas fotografías. Desde el salón oí como movía cosas. Pasaron quince minutos y no volvía, así que me acerqué al cuarto. Me miró con sorpresa: se había olvidado de que yo le esperaba en el salón. Sin embargo se excusó diciendo que era una broma, que no se había olvidado. Le seguí el juego. Nunca sé si avisarle de sus despistes, si es mejor hacerle ver que se está disolviendo o hacer como si nada. Como si el mundo fuera un bucle. Tenía las fotografías en las manos. Estoy seguro de que muchas de ellas le resultan extrañas, como si pertenecieran a otra persona, porque no reconoce a nadie de los que aparecen en ellas.
Cuando las cosas tienen nombre se vuelven más reales. La demencia senil siempre ha existido, es normal que los viejos se vayan deshaciendo. Antes se decían que estaban chochos, viejos. Ahora hay una palabra terrible: alzheimer. Una palabra con un zeta, con una hache intercalada. Palabra del demonio. Tiene cierta poesía el alzheimer: igual que uno no empieza a existir realmente cuando nace, no guarda ningún recuerdo del día siguiente al nacimiento, sino que va surgiendo de forma borrosa, de una nebulosa de la que al final resulta una persona, este mal es el proceso inverso. No morirse de pronto, sino volver a adentrarse en esa nube, esa niebla, hasta llegar a la oscuridad de la muerte, a la nada primigenia. Una vida simétrica, igual al principio que al final. Un adulto que vuelve a ser un niño y muere en posición fetal.
Ayer, antes de despedirme Esteban me preguntó ¿hasta cuándo te quedas? Hasta el martes, le dije. Pensé que tal vez en nuestra próxima visita Esteban abra la puerta y no me reconozca. Que sea uno más en esas fotos que no entiende por qué guarda si no son suyas. Y como nuestra identidad es nuestra memoria, como somos memoria, entonces Esteban ya no existirá. Se habrá disuelto.
Ayer se levantó renqueando y fue a su habitación en busca de unas fotografías. Desde el salón oí como movía cosas. Pasaron quince minutos y no volvía, así que me acerqué al cuarto. Me miró con sorpresa: se había olvidado de que yo le esperaba en el salón. Sin embargo se excusó diciendo que era una broma, que no se había olvidado. Le seguí el juego. Nunca sé si avisarle de sus despistes, si es mejor hacerle ver que se está disolviendo o hacer como si nada. Como si el mundo fuera un bucle. Tenía las fotografías en las manos. Estoy seguro de que muchas de ellas le resultan extrañas, como si pertenecieran a otra persona, porque no reconoce a nadie de los que aparecen en ellas.
Cuando las cosas tienen nombre se vuelven más reales. La demencia senil siempre ha existido, es normal que los viejos se vayan deshaciendo. Antes se decían que estaban chochos, viejos. Ahora hay una palabra terrible: alzheimer. Una palabra con un zeta, con una hache intercalada. Palabra del demonio. Tiene cierta poesía el alzheimer: igual que uno no empieza a existir realmente cuando nace, no guarda ningún recuerdo del día siguiente al nacimiento, sino que va surgiendo de forma borrosa, de una nebulosa de la que al final resulta una persona, este mal es el proceso inverso. No morirse de pronto, sino volver a adentrarse en esa nube, esa niebla, hasta llegar a la oscuridad de la muerte, a la nada primigenia. Una vida simétrica, igual al principio que al final. Un adulto que vuelve a ser un niño y muere en posición fetal.
Ayer, antes de despedirme Esteban me preguntó ¿hasta cuándo te quedas? Hasta el martes, le dije. Pensé que tal vez en nuestra próxima visita Esteban abra la puerta y no me reconozca. Que sea uno más en esas fotos que no entiende por qué guarda si no son suyas. Y como nuestra identidad es nuestra memoria, como somos memoria, entonces Esteban ya no existirá. Se habrá disuelto.
lunes, octubre 11, 2010
Supermarket
Me acuerdo mucho de aquel programa de la tele titulado Supermarket. No se si ustedes lo recuerdan: en un plató que era la réplica exacta de un supermercado (¿cuál es la diferencia entre una réplica exacta y el original?), los concursantes tenían que pasar varias pruebas a los mandos de un carrito de la compra. Ejemplos: buscar cierta colección de productos, o uno secreto escondido, o sumar en caja cierta cifra exacta de pesetas, porque entonces el mundo era joven y todavía gastábamos pesetas. Fomentaba el consumismo exacerbado, pero, in the other hand, lo presentaba Enrique Simón, que tenía una esplendorosa sonrisa llena de dientes y una voz como sintética (por cierto, ¿qué fue de Enrique Simón?).
Siempre que voy por Mercadona fantaseo con que soy un concursante de Supermarket y trato de encontrar mis objetivos con la máxima rapidez posible, eligiendo los mejores itinerarios en los pasillos, esquivando a los otros clientes, recortando en las curvas. La operación cotidiana de la compra se convierte en una misión fascinante.
Por lo demás, los supermercados me interesan mucho porque son una visión distorsionada de la realidad, es como la realidad vista a través de un caleidoscopio plastificado. En los supermercados no hay pollos, sino bandejas con muslos o pechugas o contramuslos, tampoco hay vacas, sino bandejas con filetes y bricks de leche, no hay gallinas sino cajas de huevos y no hay huertas, ni bosques, ni montes, ni naturaleza, sólo una sección de fruta y vegetales bien refrigerada. Un supermercado es una reducción demente del Cosmos. ¡Venden peces congelados!
Ahora, de niños, nunca conocemos la naturaleza de primera mano. Siempre a través del supermercado, que es la naturaleza hecha a imagen y semejanza del hombre, o, mejor, a imagen del capitalismo (¡oh!) occidental. Por eso, cuando vamos a la guardería nos enseñan los animales, y las plantas, y el sonido que hace cada uno de los bichos que pueblan la tierra, todo en videos y bonitos libros desplegables y coloreables, o en juguetes Fischer Price o peluches. La naturaleza está muy lejos, y, de no hacerlo así, las próximas generaciones pensarían que en los campos y en las granjas lo que pastan no son animales sino bandejas de poliestireno plastificadas con un precio puesto, en pesetas y en euros.
Siempre que voy por Mercadona fantaseo con que soy un concursante de Supermarket y trato de encontrar mis objetivos con la máxima rapidez posible, eligiendo los mejores itinerarios en los pasillos, esquivando a los otros clientes, recortando en las curvas. La operación cotidiana de la compra se convierte en una misión fascinante.
Por lo demás, los supermercados me interesan mucho porque son una visión distorsionada de la realidad, es como la realidad vista a través de un caleidoscopio plastificado. En los supermercados no hay pollos, sino bandejas con muslos o pechugas o contramuslos, tampoco hay vacas, sino bandejas con filetes y bricks de leche, no hay gallinas sino cajas de huevos y no hay huertas, ni bosques, ni montes, ni naturaleza, sólo una sección de fruta y vegetales bien refrigerada. Un supermercado es una reducción demente del Cosmos. ¡Venden peces congelados!
Ahora, de niños, nunca conocemos la naturaleza de primera mano. Siempre a través del supermercado, que es la naturaleza hecha a imagen y semejanza del hombre, o, mejor, a imagen del capitalismo (¡oh!) occidental. Por eso, cuando vamos a la guardería nos enseñan los animales, y las plantas, y el sonido que hace cada uno de los bichos que pueblan la tierra, todo en videos y bonitos libros desplegables y coloreables, o en juguetes Fischer Price o peluches. La naturaleza está muy lejos, y, de no hacerlo así, las próximas generaciones pensarían que en los campos y en las granjas lo que pastan no son animales sino bandejas de poliestireno plastificadas con un precio puesto, en pesetas y en euros.
miércoles, octubre 06, 2010
Imagínate tú
Imagínate que mañana te levantas, te duchas, y durante el desayuno, cuando, aburrida, te pones a leer los ingredientes y promociones en la caja de los corn flakes, como todas las mañanas, descubres que no hay nada impreso en el cartón. Entonces miras el brick de leche y ves que tampoco hay nada escrito, y que sólo sabes que es semidesnatada por el diseño en color azul. Tampoco se lee nada en la caja de galletas. Imagínate que bajas a la calle preocupada y el mundo parece extraño, en principio no sabes muy bien por qué, pero pronto caes en la cuenta de que han desaparecido los rótulos de todos los locales, y cuesta diferenciar un bar de una cafetería o de un restaurante de lujo, o una mercería de la oficina de correos. Corres al kiosco, imagínate, y han desparecido todos los textos, no sabes cuál periódico es cuál, ni puedes identificar al líder árabe que aparece en la página tres de uno de ellos, porque no hay pie de foto, ni titular, ni texto, nada, ni siquiera reconoces a la actriz maciza que aparece en la sección de cultura y que han premiado en Cannes, ni qué columna pertenece a cada columnista, porque ni hay columna ni ese vacío vertical viene firmado. En la bibliotecas la gente erra azorada entre pasillos de libros vacíos e intercambiables. En los hospitales los médicos escriben recetas en blanco, en las farmacias los farmacéuticos no encuentran los medicamentos sin probarlos con antelación. La gente muere por falta de fármacos o intoxicada por dosis equivocadas. Los escritores, desesperados, se arrojan desde sus altas torres de marfil. Las cosas del mundo, ya sin nombre, se van mezclando unas con otras formando una masa informe en la que todas se confunden. ¿Qué avión es el nuestro? ¿Cómo ver la versión original subtitulada? Imagínate ahora que vas corriendo al muro detrás del instituto (ahora desierto, ya sin textos) después de tantos años y descubres, que aparte del corazón, la flecha, escritos con rotulador a trazo grueso, no quedan nuestros nombres ni nada de lo poco que quedaba de lo nuestro.
viernes, octubre 01, 2010
De viaje
Viajé a hacer un reportaje a una capital de provincia. Durante el viaje de ida en autobús, fui ojeando mis anotaciones y algo de documentación para realizar el trabajo. Cuando llegué hacía una mañana esplendorosa. Le pregunté a una transeúnte como llegar al monasterio y me explicó que debía cruzar la calle y tomar un autobús de línea, el número 7. Seguí sus instrucciones y me coloqué junto con otras personas que esperaban, entre ellas dos chicas japonesas algo despistadas que parecían venir a hacer turismo. Como el autobús no acababa de llegar y habían pasado ya 15 minutos, opté por tomar un taxi. En unos minutos llegué al monasterio, donde me identifiqué como periodista. No tardó en bajar la jefa de prensa y una guía, con las que me había citado el día anterior desde la redacción. Me dieron una exhaustiva vuelta por el lugar y me explicaron todo tipo de detalles y anécdotas, para ser algo tan rematadamente aburrido como un monasterio de clausura, se podía sacar algo de interés. Luego tomé un taxi de vuelta al centro. Había calculado mal el tiempo y ahora tenía demasiadas horas vacías por delante antes de que saliera el autobús de vuelta, así que me dispuse a recorrer la ciudad. Fui a la catedral, curiosee por las tiendas de casco viejo, pensé que era una ciudad agradable aunque algo desangelada, sobre todo al mediodía, como todas las capitales de provincia. Cuando llegó el hambre decidí darme un homenaje y entré en una pizzería cara que tenía muy buena pinta. La decoración era muy cuidada y había cierta penumbra acogedora. Pedí una lasagna que estaba deliciosa y una copa de vino tinto. Después de comer me encendí un cigarro y me puse a leer el periódico, donde el caso Gürtel seguía copando la portada.
Luego fui al baño. Y en el baño lloré. Lloré desconsoladamente, como una explosión detrás de los ojos, lloré convulsamente, agarrándome el vientre, tapándome la cara con las manos, sollozando, lloré apoyando todo el peso de mi cuerpo contra la puerta, tapándome la boca para que no me oyera nadie, lloré en cuclillas con la frente apoyada en los antebrazos, no había forma de parar aquel llanto como vómito, aquel llanto que nacía en lo más profundo de mi estómago, aquel llanto como una presa que quiebra, y cae el agua y anega todo lo que encuentra en su camino, ese era mi llanto, un llanto de alimaña, de bestia herida, de trinchera. Lloré hasta quedar exhausto, hasta que toda la electricidad dejó mi cuerpo, mi cuerpo frágil y deshecho, y me quedé inerte. Me recompuse. Me lavé la cara. Me froté los ojos frente al espejo. Dejé de llorar y salí. Salí del baño.
Después pagué la comida y me dediqué a pasear. Estuve leyendo en un parque. La lugareñas me parecieron muy hermosas, con una belleza felina y ojos almendrados de aire italiano, de peli neorrealista, perdidas en medio de Castilla. Estuve en una librería y busqué una novela de Charles Baxter que no tenían. El librero me ofreció encargarla pero le expliqué que estaba de paso y que me marchaba en un rato. Fui caminando a la estación que estaba en el extrarradio. En el bar de enfrente, un bar cutre de capital de provincias, me tomé una caña y me reí en silencio de las chorradas que decían los parroquianos. Hice pis. Por fin llegó la hora irse. Tomé el bus y durante el viaje de vuelta fui admirando como el cielo castellano se iba volviendo naranja y violáceo y era sobrecogedora esa belleza.
Luego fui al baño. Y en el baño lloré. Lloré desconsoladamente, como una explosión detrás de los ojos, lloré convulsamente, agarrándome el vientre, tapándome la cara con las manos, sollozando, lloré apoyando todo el peso de mi cuerpo contra la puerta, tapándome la boca para que no me oyera nadie, lloré en cuclillas con la frente apoyada en los antebrazos, no había forma de parar aquel llanto como vómito, aquel llanto que nacía en lo más profundo de mi estómago, aquel llanto como una presa que quiebra, y cae el agua y anega todo lo que encuentra en su camino, ese era mi llanto, un llanto de alimaña, de bestia herida, de trinchera. Lloré hasta quedar exhausto, hasta que toda la electricidad dejó mi cuerpo, mi cuerpo frágil y deshecho, y me quedé inerte. Me recompuse. Me lavé la cara. Me froté los ojos frente al espejo. Dejé de llorar y salí. Salí del baño.
Después pagué la comida y me dediqué a pasear. Estuve leyendo en un parque. La lugareñas me parecieron muy hermosas, con una belleza felina y ojos almendrados de aire italiano, de peli neorrealista, perdidas en medio de Castilla. Estuve en una librería y busqué una novela de Charles Baxter que no tenían. El librero me ofreció encargarla pero le expliqué que estaba de paso y que me marchaba en un rato. Fui caminando a la estación que estaba en el extrarradio. En el bar de enfrente, un bar cutre de capital de provincias, me tomé una caña y me reí en silencio de las chorradas que decían los parroquianos. Hice pis. Por fin llegó la hora irse. Tomé el bus y durante el viaje de vuelta fui admirando como el cielo castellano se iba volviendo naranja y violáceo y era sobrecogedora esa belleza.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)