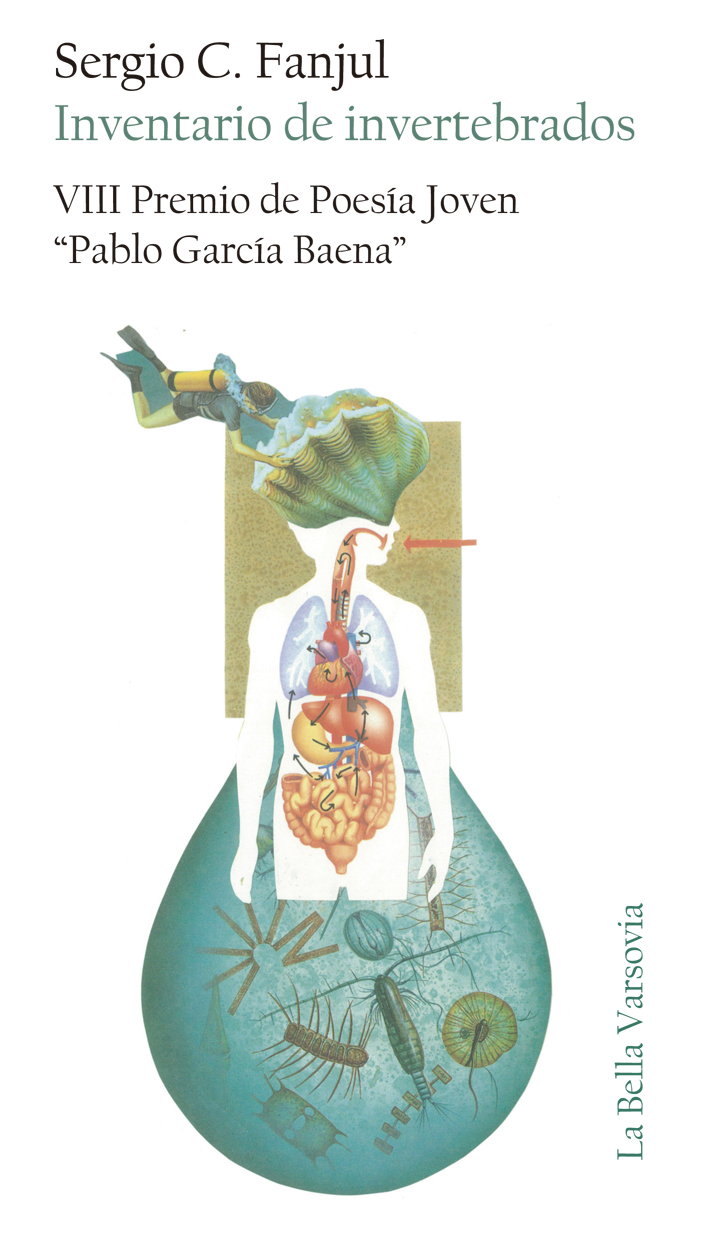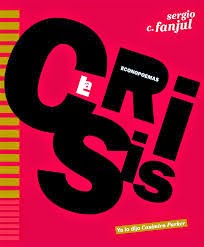A veces a uno le sacan de los sueños suavemente, con una leve caricia o un beso casi inexistente que se posa en el cuello, justo detrás de la oreja y que hace que el sueño o la pesadilla se diluya lentamente ante la presencia de ese elemento extraño y dé paso progresivamente a una nueva realidad con forma de mañana. Otras veces en cambio, a uno le despiertan de forma brutal, y así es como solía hacerlo mi TíaVicen cuando me encontraba en mi cuarto un sábado por la tarde aún durmiendo la mona del día anterior. Ella era entonces el ejército alemán invadiendo Polonia en 1939 o las fuerzas especiales estadounidenses liberando a Eliancito, el niño balsero cubano. La TiaVicen, sin el menor reparo o respeto por mi sueño reparador, irrumpía en mi cuarto en penumbra sin ni siquiera llamar a la puerta o pronunciar tímidamente mi nombre, simplemente abría la puerta de par en par -con tal violencia que ésta solía impactar contra la pared haciendo un ruido ignominioso-, encendía la lámpara del techo –la que más luz daba- y comenzaba recitar sus monsergas a todo volumen ante mi cuerpo indefenso que, enzarzado en una maraña de sudor, mantas y sábanas, se retorcía como una babosa moribunda. El despertar de mi sexualidad ocurrió de la segunda de éstas maneras.
Hubo un día soleado en mi pubertad en el que yo no sabía aún, ni había oído hablar jamás en ningún lugar, de lo que era una paja. Aquel día primaveral estaba yo esperando en la cola del comedor del colegio a que nos diesen el almuerzo, cuando dos de mis mejores amigos sembraron en mí sin ningún pudor la semilla de la duda. N. nos contó un chiste a A. y a mí, que escuchábamos siempre interesados sus historias: un hombre va caminando por la calle y se topa con un buzón de correos en el que se lee “Correos”. Y entonces el hombre se hace una paja allí delante. A., que, al parecer era más experimentado que yo, se carcajeó durante un buen rato pero yo me quedé frío ante aquella demostración incomprensible de humor. Más adelante comprendí que “correos” es el imperativo del verbo “correr”, equivalente en jerga a “eyacular” y que, de ésta manera, el amarillo cilindro postal plantado en medio de la calle incitaba a los viandantes al onanismo público. Ese era el chiste tal como debía ser entendido. Como yo por entonces no poseía estos útiles conocimientos sobre la vida, les pregunté a mis informados compañeros qué era una paja. Me explicaron pacientemente que era el proceso mediante el cual, frotándose el pene adelante y atrás, uno obtenía un gran placer sexual. Tienes que frotarla primero hacia atrás, me dijo A., y luego hacía delante. Y expulsarás un líquido –primero será agua- por la punta y se te acelerará la respiración. Yo recibí esta revelación con una mezcla de asombro y de miedo. Me parecía una cosa rarísima pero, sin duda, tenía que probarlo. Esa misma tarde, tras salir del colegio, me senté en el inodoro de mi casa –como me habían recomendado mis amigos- y procedí a practicarme mi primera paja. Me agarré el miembro con mi por entonces todavía inocente mano derecha e hice lo que me habían indicado: lo froté una vez hacia atrás y otra hacia delante. Una vez hecho esto solté emocionado mi pene y esperé, mirándolo con cierto escepticismo, a que todo aquello que me habían prometido se cumpliese. Esperé la respiración acelerada, esperé el sístole y diástole loco de mi corazón, esperé la secreción de misteriosos líquidos y esperé con ansia el placer total. Pero nada de eso llegó. Decidí entonces dejar el cuarto de baño y regresar a mi habitación, pensando que tal vez debía de esperar más. Pasaron los minutos y las horas y nada llegó. Al caer la noche lo intenté de nuevo sin resultado. Tres veces más.
Al día siguiente cuando conté en el colegio que me había hecho cuatro pajas no sabían si tomarme por un loco o por un dios de la virilidad. Después de unos instantes de confusión y revuelo expliqué minuciosamente como había procedido para masturbarme cuatro veces en un intervalo de tiempo tan corto. Cuando se descubrió que mis presuntas pajas consistían en una sola oscilación genital, en un pasito p’alante y otro pasito p’atrás, reinó la hilaridad. Me explicaron entonces que debía perseverar en el frotamiento y que así, al cabo de un rato y progresivamente, comenzaría a experimentar los síntomas ya citados, que culminarían en una gloriosa y flamante primera eyaculación -o corrida-. Mi primer orgasmo no tardó en llegar, días después, mientras mamá dormía la siesta en su habitación y en la tele emitían una corrida de toros. Y he de decir que se abrió ante mí un mundo fascinante. Pero eso ya es otra historia. Disfruten.