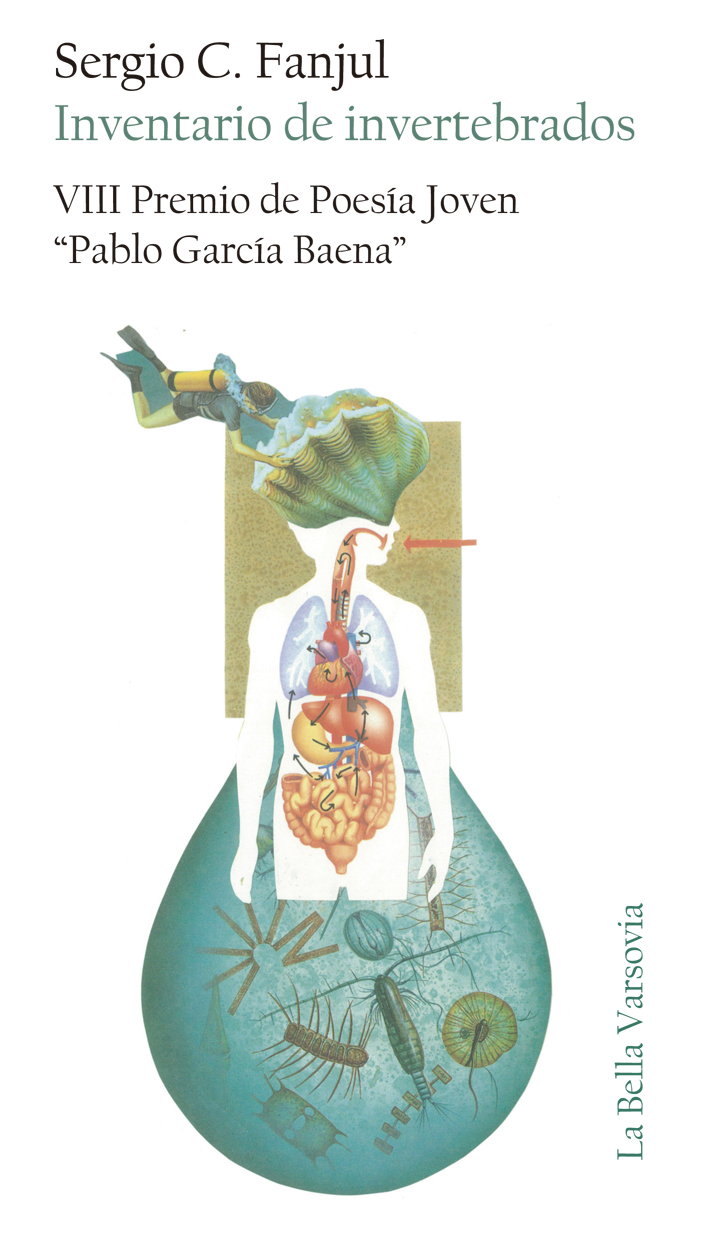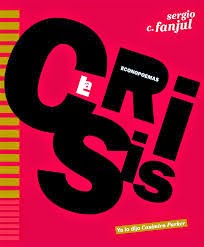Yo estaba herido muy grave de poesía cuando llegué a Madrid hace más de siete años –cada vez pasa más el tiempo pero Madrid era entonces salvaje y extrema, oscura igual que ahora-, así que cada noche me fumaba un porro y me bebía una botella de vino muy barato y me encerraba en aquella pequeña habitación alargada de la calle Atocha 26 –afuera la ciudad rugía- con Alejandra Pizarnik –que fue, no se confundan, una poetisa suicida. Porque en aquella casa no había salón -estaba alquilado como cuarto-, ni tele -fue productivo aquel año-, y no había nada más que hacer. Así que allí dentro, frente al balconcillo que daba a un patio de luces -muy madrileño y muy fascinante para mi yo de entonces -, solo con Alejandra Pizarnik, sus obras completas en hermosa edición de Lumen, de tapas marrones como papel de estraza, iluminado por la tenue luz del flexo, se me caían absurdas lágrimas ante el prodigio que suponían sus versos, sus pequeños poemas como joyas de cristal, llenas del silencio que ella invocaba para ocultar, o para gritar tal vez, su desesperación.
Además, por entonces yo era muy zen, y, por unión de ambas coordenadas, digamos, espirituales, a veces me quedaba alucinando bellotas porque la Idea platónica de la Perfección se me presentaba en un huevo frito que estaba friendo –era tan hermoso y tan real-, o porque encontraba extraños significados ocultos en las cosas que reflejaban los charcos de la horrenda calle Atocha en los días húmedos y grises del otoño que pasé allí, o también por las finas ondulaciones que el paso de los coches, o de los transeúntes acelerados, provocaban en las mismas superficies de los mismos charcos, aquellos ante los cuales se pasaban el día sentadas unas señoras muy feas y muy viejas, apoyadas en la barandilla, de las que más tarde descubrí con asombro que ejercían el noble y viejo arte de las prostitución.
Todo esto me llevaba, además, a escribir pequeños textos sobre lo inmanente y lo trascendente de un pétalo que, de pronto, abandonaba la flor y caía revoloteando en espiral hasta el suelo, y tres cuartos de lo mismo para las crujientes hojas secas, y siempre encontraba momentos zen a cada paso, que también me resultaban muy poéticos. O encontraba sucesos poéticos en los calcetines, que a su vez catalogaba como indiscutibles respuestas a las principales paradojas del zen.
Hay que decir que aquellos textos no estaban mal del todo y que alguno apareció publicado en alguna revistilla de dudosa calaña, pero también hay que decir que la vida ahora, siete años y pico después –cada vez pasa más el tiempo-, es trillones de veces más prosaica, sobre todo con la que está cayendo. Las cosas me van bien -incluso con la que está cayendo-, y aquel sufrimiento, aquella incertidumbre, aquella soledad tan postadolescente, aquel oficio de recién llegado -en palabras de la Pizarnik-, son un recuerdo muy propicio para desvariar en estas líneas, pero para nada más. Entonces no había facebook, no tenía móvil, ni un periódico de referencia en el que escribir. Aún así era hermoso, porque todo se vuelve hermoso en mi memoria, hasta lo más pútrido, más sórdido, más esdrújulo. Así que no os fiéis, porque yo no me fío. El tiempo pasa cada vez más y no nos va dejando nada que tocar, sólo esta bruma, este recuerdo, este pequeño temblor ahí, en no sé dónde.
Alejandra Pizarnik, adolescente eterna, ingirió una sobredosis letal de seconal sódico en 1972 para encontrar la muerte. Tenía 36 años. Ahora vive feliz entre las lilas.
lunes, enero 26, 2009
martes, enero 20, 2009
El Corte Inglés te ama

Es un gran evento que ocurre cada mañana. El Corte Inglés de Sol abre sus puertas a las diez, pero veinte minutos antes los clientes impacientes ya se concentran ante la puerta, inquietos como feligreses en Pascua. Hace frío hoy, ellos se apoyan en la pared, caminan en circulo, exhalan vaho con el abrigo cerrado hasta el cuello y el gorro bien calado. En este día del invierno en su apogeo –ayer nevó-, a esta hora tan temprana, cuando la ciudad se quita las legañas, camiones y furgonetas se diseminan por la calle Preciados cargando y descargando las mercancías que los mercaderes de la calle más cara de España mercadearán durante el día. Dos policías municipales pasean aburridos bajo el cielo plomizo.
Se acerca la hora. La luces dentro del centro comercial se van encendiendo poco a poco, muchas zonas permanecen en penumbra. Los dependientes van de un lado a otro, se colocan en sus puestos, revisan sus peinados y uniformes detrás de los cristales, en esa zona fantástica todavía vedada para los clientes impacientes, que, puteados en el frío de la calle, miran hacia el interior fascinados y desiderantes. Los chaquetas rojas, esa suerte de guardas de seguridad con atuendo ridículo y amable, desarmados para no asustar a nadie, ni a los clientes, ni a las señoras –ni siquiera a nosotros, los ladrones-, salen a la calle con walkie talkies en las manos. Están tensos, muy ocupados, miran hacia los lados, hablan entre ellos, nerviosos como si estuviesen coordinando la invasión asesina de algún poblado palestino. Queda poco para la apertura y todo tiene que estar listo para el gran negocio de cada día. Miles de euros acabarán irremediablemente en las cajas registradoras que anidan en el corazón de la bestia albergando un gran imán.
A falta de un minuto para la apertura los clientes impacientes encaran la puerta, preparan su carteras, sus tarjetas, su efectivo. Por fin suenan las campanadas en el reloj de la Puerta del Sol. Es la hora de abrir, es la hora de comprar, es la hora de ganar. Las puertas aún permanecen cerradas unos segundos, pero todas la luces han sido ya encendidas y algún cliente impaciente se queja. Sube el volumen de los murmullos.
Por fin giran las puertas del Paraíso y el monstruo absorbe a los clientes impacientes como un sumidero. Se termina así el largo Infierno de una noche entera sin comprar. Estamos salvados. Dios no ha muerto. Espera adentro, con los brazos abiertos. La Semana Fantástica, los Ocho Días de Oro, Cortylandia –sus odiosas melodías-, volverán a bajar a la Tierra y a ser justos con los justos. Sólo tenéis que tener fe, hermanos.
Se acerca la hora. La luces dentro del centro comercial se van encendiendo poco a poco, muchas zonas permanecen en penumbra. Los dependientes van de un lado a otro, se colocan en sus puestos, revisan sus peinados y uniformes detrás de los cristales, en esa zona fantástica todavía vedada para los clientes impacientes, que, puteados en el frío de la calle, miran hacia el interior fascinados y desiderantes. Los chaquetas rojas, esa suerte de guardas de seguridad con atuendo ridículo y amable, desarmados para no asustar a nadie, ni a los clientes, ni a las señoras –ni siquiera a nosotros, los ladrones-, salen a la calle con walkie talkies en las manos. Están tensos, muy ocupados, miran hacia los lados, hablan entre ellos, nerviosos como si estuviesen coordinando la invasión asesina de algún poblado palestino. Queda poco para la apertura y todo tiene que estar listo para el gran negocio de cada día. Miles de euros acabarán irremediablemente en las cajas registradoras que anidan en el corazón de la bestia albergando un gran imán.
A falta de un minuto para la apertura los clientes impacientes encaran la puerta, preparan su carteras, sus tarjetas, su efectivo. Por fin suenan las campanadas en el reloj de la Puerta del Sol. Es la hora de abrir, es la hora de comprar, es la hora de ganar. Las puertas aún permanecen cerradas unos segundos, pero todas la luces han sido ya encendidas y algún cliente impaciente se queja. Sube el volumen de los murmullos.
Por fin giran las puertas del Paraíso y el monstruo absorbe a los clientes impacientes como un sumidero. Se termina así el largo Infierno de una noche entera sin comprar. Estamos salvados. Dios no ha muerto. Espera adentro, con los brazos abiertos. La Semana Fantástica, los Ocho Días de Oro, Cortylandia –sus odiosas melodías-, volverán a bajar a la Tierra y a ser justos con los justos. Sólo tenéis que tener fe, hermanos.
--------------------------------
En la imagen el Autor se lo piensa dos veces.
miércoles, enero 14, 2009
Esa luz
Todas las noches se ve ahí enfrente la luz amarilla y tenue de su cuarto. Como el patio es oscuro y yo también estoy a oscuras, esa luz recorta mi silueta contra la pared al lado de mi cama. Ahí estoy yo, o mi sombra, que es lo mismo, incorporándome de la cama, despeinado y sudoroso, mirando una y otra vez la luz amarilla, la única que por las noches se ve en el patio. Un patio pequeño, un segundo piso de un edificio de ocho al que apenas llega la claridad, ni siquiera de día, ni siquiera en esos días en los que el sol del verano está más alto. A veces mi sombra se levanta del lecho y yo me acerco a la ventana y me asomo, y veo, dos pisos más abajo, los cubos de basura que el portero llena cada tarde de bolsas negras y amarillas, malolientes, y también algunos trastos que nunca nadie recogerá. Observo la ropa tendida, que no es mucha, enormes bragas encarnadas, camisetas blancas de tirantes, pantalones vaqueros, zapatillas deportivas soltando su pútrido olor -que no me llega- en los alféizares de las ventanas, en mitad de ese silencio cruel de la noche en Madrid. Un silencio que no es silencio. Si te callas, si no haces ningún ruido y te estás quieto, escuchas el leve rumor de la ciudad que nunca duerme, de la bestia, casi un murmullo, un sonido sordo e indefinible que llega de más allá de este patio, de las calles céntricas e insomnes, del tráfico incesante, de los pasos, los tiroteos, los accidentes, los bares últimos de cada madrugada. Sin embargo, está esa luz amarilla, ahí enfrente, siempre, bajo el cielo naranja Blade Runner de la noche en Madrid. Si fuera un sonido, esa luz sería un grito agudo y chirriante.
Hace calor aquí, la calefacción es fuerte, y está esa luz. Me levanto, me asomo a la ventana, la observo. Imagino que él está en el cuarto, a veces detecto su movimiento cuando se interpone entre su lámpara y su ventana, la luz -esa luz- varía de intensidad de forma casi imperceptible. Noto cuando se mueve, aunque nunca sé lo que hace ni por qué. Siempre temo que, mientras yo vigilo, él asome de pronto la cabeza, que se asome como yo a la ventana y que, como yo, mire y me descubra. Sería horrible. Le imagino refugiado en las profundidades de su cuarto, levantándose a llenar otra vez su copa de vino tinto, dejando un momento la novela del XIX abierta sobre la cama, yendo a buscar al cajón otro Ducados. Cambiando el disco. Masturbándose. O simplemente yaciendo sobre el colchón, mirando al techo blanco, a la humedades, a la goteras, quién sabe, con los ojos fijos, muy abiertos, como un enfermo.
Hoy estoy inquieto. Hoy estoy nervioso, muy nervioso. Mi cuarto está más oscuro que de costumbre, y mi vientre lleno de fieras que se revuelven, siento sus garras. Pero la luz sigue ahí, imperturbable, recortándome contra la pared, haciendo que mi sombra siga mis paseos circulares. Tropezándome, descalzo, con el suelo lleno de periódicos viejos mientras mi cigarrillo es lo único que alumbra, incansable, obseso, esta habitación. Ojalá pudiera verlo mejor, ojalá pudiera ver lo que está haciendo, pero su ventana no está frente a la mía, sino que la veo lateralmente, está en una pared contigua del patio, no en la opuesta, de tal forma que no alcanzo a ver lo que pasa dentro, sólo la raya de luz lateral, que forma un ángulo de treinta grados con mis ojos. Me pregunto que estará haciendo, no oigo nada, no se oye nada, sólo, quizás, su respiración, quizás sea esa su respiración, esa que se confunde con la respiración dormida de la ciudad. Está loco, creo que está loco. Está en su pequeño cuarto, que debe tener menos de nueve metros cuadrados, lleno de luz tenue y amarilla, bebiéndose otra botella de vino, leyendo una novela del XIX, viendo cine porno. En mi cuarto todo está oscuro, choco con la esquina de la mesa, me hago daño, por qué demonios no paro de sudar. Me siento desnudo en el suelo. Está caliente.
De pronto oigo ruidos en el piso. Alguien anda por ahí, puedo escucharlo. Con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido, me levanto y me acerco, de puntillas, lentamente, a la puerta. Arrimo la oreja, la puerta está caliente, mi oreja está húmeda, me concentro y oigo unos pasos, ahora en la cocina, ahora en el pasillo, alguien se acerca. Primero se oyen lejanos, pero luego cada vez más próximos. Alguien viene hacia aquí, cada vez se oye más cerca. Cuando llega hasta mi puerta se detiene. Le oigo al otro lado. Mi oreja está muy cerca de su pecho y puedo oír como respira - la respiración de la bestia-, sólo la puerta nos separa ahora. El silencio se instala durante unos siglos, mi pecho tiembla, mis manos tiemblan, estoy temblando. Dos golpes hacen retumbar la madera a la que se adhiere mi oreja y yo salto aterrorizado, y termino con la espalda pegada a la pared opuesta, tratando de asirme a algo que no existe, con la cara empapada en sudor, con un tambor dentro del cuerpo. No puedo. Miro por la ventana. La noche nunca fue tan silenciosa. El patio está ahora oscuro. La luz. La luz amarilla. La luz no está. La luz está apagada.
Hace calor aquí, la calefacción es fuerte, y está esa luz. Me levanto, me asomo a la ventana, la observo. Imagino que él está en el cuarto, a veces detecto su movimiento cuando se interpone entre su lámpara y su ventana, la luz -esa luz- varía de intensidad de forma casi imperceptible. Noto cuando se mueve, aunque nunca sé lo que hace ni por qué. Siempre temo que, mientras yo vigilo, él asome de pronto la cabeza, que se asome como yo a la ventana y que, como yo, mire y me descubra. Sería horrible. Le imagino refugiado en las profundidades de su cuarto, levantándose a llenar otra vez su copa de vino tinto, dejando un momento la novela del XIX abierta sobre la cama, yendo a buscar al cajón otro Ducados. Cambiando el disco. Masturbándose. O simplemente yaciendo sobre el colchón, mirando al techo blanco, a la humedades, a la goteras, quién sabe, con los ojos fijos, muy abiertos, como un enfermo.
Hoy estoy inquieto. Hoy estoy nervioso, muy nervioso. Mi cuarto está más oscuro que de costumbre, y mi vientre lleno de fieras que se revuelven, siento sus garras. Pero la luz sigue ahí, imperturbable, recortándome contra la pared, haciendo que mi sombra siga mis paseos circulares. Tropezándome, descalzo, con el suelo lleno de periódicos viejos mientras mi cigarrillo es lo único que alumbra, incansable, obseso, esta habitación. Ojalá pudiera verlo mejor, ojalá pudiera ver lo que está haciendo, pero su ventana no está frente a la mía, sino que la veo lateralmente, está en una pared contigua del patio, no en la opuesta, de tal forma que no alcanzo a ver lo que pasa dentro, sólo la raya de luz lateral, que forma un ángulo de treinta grados con mis ojos. Me pregunto que estará haciendo, no oigo nada, no se oye nada, sólo, quizás, su respiración, quizás sea esa su respiración, esa que se confunde con la respiración dormida de la ciudad. Está loco, creo que está loco. Está en su pequeño cuarto, que debe tener menos de nueve metros cuadrados, lleno de luz tenue y amarilla, bebiéndose otra botella de vino, leyendo una novela del XIX, viendo cine porno. En mi cuarto todo está oscuro, choco con la esquina de la mesa, me hago daño, por qué demonios no paro de sudar. Me siento desnudo en el suelo. Está caliente.
De pronto oigo ruidos en el piso. Alguien anda por ahí, puedo escucharlo. Con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido, me levanto y me acerco, de puntillas, lentamente, a la puerta. Arrimo la oreja, la puerta está caliente, mi oreja está húmeda, me concentro y oigo unos pasos, ahora en la cocina, ahora en el pasillo, alguien se acerca. Primero se oyen lejanos, pero luego cada vez más próximos. Alguien viene hacia aquí, cada vez se oye más cerca. Cuando llega hasta mi puerta se detiene. Le oigo al otro lado. Mi oreja está muy cerca de su pecho y puedo oír como respira - la respiración de la bestia-, sólo la puerta nos separa ahora. El silencio se instala durante unos siglos, mi pecho tiembla, mis manos tiemblan, estoy temblando. Dos golpes hacen retumbar la madera a la que se adhiere mi oreja y yo salto aterrorizado, y termino con la espalda pegada a la pared opuesta, tratando de asirme a algo que no existe, con la cara empapada en sudor, con un tambor dentro del cuerpo. No puedo. Miro por la ventana. La noche nunca fue tan silenciosa. El patio está ahora oscuro. La luz. La luz amarilla. La luz no está. La luz está apagada.
jueves, enero 08, 2009
El facebook
El facebook es mucho mejor que el cuerpo analógico, porque el facebook nunca se cansa, ni tiene sueño, ni tiene migrañas ni mucho menos resacas. En el facebook la gente siempre es hermosa y simpática y sobre todo, lo más importante, el facebook nunca se aburre, aunque no esté haciendo nada. Porque en realidad en facebook, aunque no se haga nada, nunca hay descanso. La razón del éxito del invento tal vez sea que se adapta de maravilla a la actividad siempre difusa y cambiante que domina nuestras vidas afterpop, a esa ansiedad que trajo consigo la sociedad de la información y cuyo primer síntoma fue el ya prehistórico zapping. A día de hoy uno no puede mantener ninguna actividad más de diez minutos seguidos: se leen 10 páginas de un libro, se levanta uno a la nevera para abrir y cerrar la puerta sin tomar nada, se fuma un piti, se hace pis, se vuelve al libro 5 minutos antes de poner la tele un rato y llamar a un amigo y conectarse a Internet. Y ahí, dentro de Internet, está el facebook, que permite toda esta actividad borrosa sin levantarse del asiento. Puedes pasarte horas cotilleando fotos, mandando algún mensaje, haciéndote fan de un refrán o de una marca de cerveza, secuestrando a gente, rellenando tests absurdos, planeando asistir a eventos, en fin, no haciendo nada, pero distrayéndote para no pensar en la enfermedad, el infinito, la nada, la muerte, el fútbol, todo eso.
Yo sueño con el día en que la ciencia y la tecnología nos permitan deshacernos de nuestros cuerpos de carne y hueso tan demodé y fusionarnos con el facebook y también con el myspace y el tuenti y el hi5 y lo que venga. Que ya está bien de caminar por la calle e ir a bares y al trabajo y a misa e ir envejeciendo poco a poco. Llegará el momento en que gozemos de la inmortalidad, del nirvana cibernético, de la ataraxia más zen. Por el momento, y mientras esperamos, siempre podemos quedar con los amigos en el gris y oscuro, difícil e intrincado, mundo real y tomarnos unas cañas, alrededor de una mesa, en un bar de madera, eso sí, hablando del facebook.
Y si no lo tienes: tonto.
Yo sueño con el día en que la ciencia y la tecnología nos permitan deshacernos de nuestros cuerpos de carne y hueso tan demodé y fusionarnos con el facebook y también con el myspace y el tuenti y el hi5 y lo que venga. Que ya está bien de caminar por la calle e ir a bares y al trabajo y a misa e ir envejeciendo poco a poco. Llegará el momento en que gozemos de la inmortalidad, del nirvana cibernético, de la ataraxia más zen. Por el momento, y mientras esperamos, siempre podemos quedar con los amigos en el gris y oscuro, difícil e intrincado, mundo real y tomarnos unas cañas, alrededor de una mesa, en un bar de madera, eso sí, hablando del facebook.
Y si no lo tienes: tonto.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)