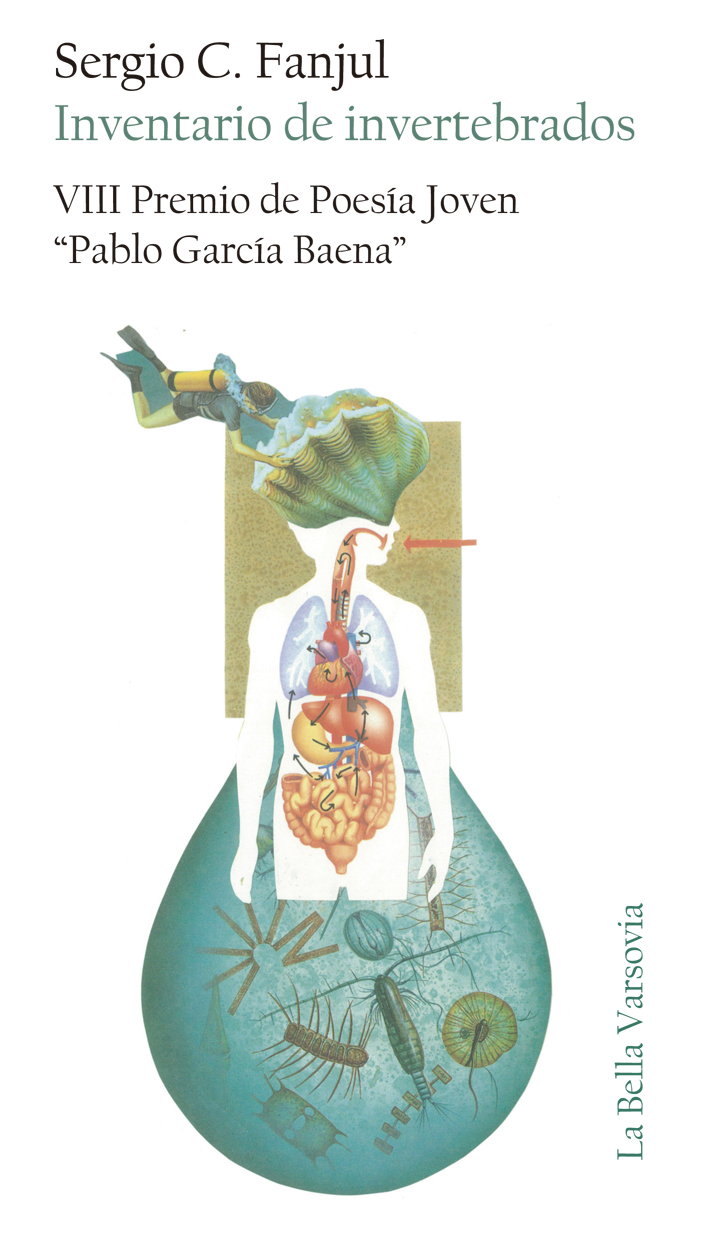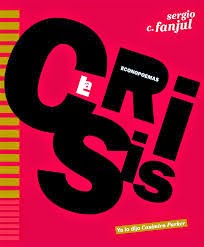Salí a pasear un domingo por Lavapiés y me puse a mirar en
un escaparate unas camisetas y jerseys de rayas horizontales rojas y negras
porque me gusta mucho ese rollo Freddy Krüger, o Kurt Cobain, si lo prefieren,
y no es tan fácil como parece conseguir una de esas prendas sin cuello, sin
botoncitos en la pechera, de las calidades óptimas. Lo cierto es que hay mucha mierda en el
mundo de las prendas de rayas horizontales. Noté que mientras observaba el
producto desde la calle, la tendera, que me miraba desde dentro, se
impacientaba y mascullaba algo que pude llegar a oír a través del cristal.
-
Venga, cabrón, vas a pasar o no vas a pasar –
dijo.
Así que pasé.
-
Oye – le dije-, tienes que tener cuidado porque
desde fuera se te oye aunque lo digas en voz baja. Te he oído todo.
Había dos opciones, pensaba yo, que la tendera se
avergonzase y enrojeciese y todo se resolviera entre risas o que se enfadase (a
veces la gente es así) y aquello acabase a gritos. Sin embargo, cabía una
tercera opción, que la tendera, cuarentona irredenta y algo jipi, no moviera un
músculo de la cara, como si aquello no fuera con ella, y se quedase expectante
a ver qué podía ofrecerme. Así fue.
Entonces le pregunté por las camisetas y los jerseys de
rayas rojas y negras. Me mostró que estaban abiertos por delante, es decir, que
eran chaquetillas y que, para colmo, llevaban un número estampado a la espalda,
el 6 o el 7, al modo de las camisetas de rugby. No me interesa mucho, le dije, gracias,
y me dispuse a irme.
Pero antes de salir por la puerta volvió a hablarme.
-
Oye, ¿tú eres de los que viajan a menudo a Nueva
York?
-
No – le dije-, la verdad es que no suelo.
-
Pues que sepas que todo lo que se pone de moda
en Nueva York lo fabrican en las Bermudas o las Bahamas. De alguna manera, en
la sombra, no son tanto los poderosos los que manejan el mundo, si no otros que
están alrededor y que no tienen tanto poder.
Volviendo a casa iba pensando en esto y, ya que mis amigos
Jimena La Motta y Mario Tardón estaban pasando las vacaciones en las Bermudas o
las Bahamas, podría hacerles una visita y conocer aquellos lugares. Lo bueno es
que podría viajar en avioneta por la mañana y volver a Lavapiés a la noche.
Las Bahamas o las Bermudas eran una isla muy pequeña y
alargada, donde había una pista de despegue, una carretera, un par de hoteles y
poca cosa más. Todo era muy silvestre. En el medio de la isla había una montaña
que era más bien como una gran roca parecida al Naranjo de Bulnes (en los Picos
de Europa) pero un poco más escarpado y rodeado de la frondosidad verde oscuro
de la jungla. Mario Tardón, que lucía una florida camisa hawaiana tope hipster, tenía no sé qué cosas que hacer, así que cuando
llegué me fui a una pequeña playita que había en un extremo de la isla en
compañía de Jimena La Motta.
El agua estaba en calma y cristalina, así que me puse a
remojo, tanto tiempo estuve bañándome que se hizo de noche, una noche oscura,
cerrada, como un muro negro que lo recubría todo. Me asusté porque estaba
metido en el mar Caribe y no sabía cómo volver a la costa, no sabía cómo
orientarme si estaba todo oscuro. Llamé a mi madre con el teléfono móvil que
llevaba no sé dónde (y que no se había mojado o se había mojado y no se había estropeado) y le dije que no se preocupara, pero que me había venido a pasar
el día desde Lavapiés a las Bermudas o las Bahamas en avioneta y me había
puesto a remojo en el mar Caribe y que
estaba allí tan a gusto que se me había hecho de noche, una noche muy oscura y
que ahora no sabía cómo regresar a la costa y se me estaban cansando las piernas
de tanto nadar y empezaba a tener frío. Mamá Peligro me aconsejó que abriera
bien los ojos, que mirara bien, a ver si conseguía localizar un punto de referencia en la oscuridad para orientarme y salvar el pellejo. Me giré
y resulta que a mis espaldas, a pocos metros, estaba la isla toda iluminada,
era hermosa: las luces amarillas y naranjas se vislumbraban en las cabañas perdidas
de la jungla, en los hoteles de la costa y subían por el monte, desperdigadas,
hasta la cima. Me quedé un momento admirando aquel espectáculo en medio de la
nada y luego, con alguna dificultad debido a la resaca (la resaca del mar)
conseguí llegar a la playa, donde Jimena La Motta aún me esperaba tan
tranquila.
Mientras salíamos de la playa encontramos una caja con una
muñeca de Beyoncé. Es curioso porque aunque la caja estaba ilustrada por un par
de fotos de la diosa de ébano vestida únicamente con un bikini dorado mínimo (y
más mínimo perdido entre la voluptuosidad de la negraza), la muñeca que
contenía era de color blanco nuclear, de ojos azules y tenía el pelo rubio
despelurziado. Antes de volver al hotel, donde nos esperaba Mario Tardón,
todavía tuvimos tiempo para apoyarnos en el capó de un coche a leer unas
novelas que no recuerdo cuáles eran. Jimena parecía absorta en la lectura, sin
embargo yo andaba dándole vueltas a la cabeza: ¿cómo iba a regresar a Lavapiés
si ya era de noche y probablemente no había más vuelos de avioneta? No sé,
pensaba, tal vez haya algún tipo de taxi o autobús que, de alguna manera, me
puedan llevar al otro lado del océano Atlántico.
El hotel era muy bonito, con unas piscinas muy agradables
rodeadas de bungalows. En uno estaba Mario Tardón esperándonos, también estaba
allí mi compañera del colegio Carolina Cofiño y un mulato cachorras que yo no
conocía. Miré la habitación y era bastante pequeña para los cuatro lo que me
puso algo nervioso, porque, en caso de no poder regresar a Lavapiés tampoco
ellos podrían acogerme. Me ausenté un momento para ir a la recepción a
preguntar por mis posibilidades de regreso. Vi que había algún carrito de las
limpiadoras por allí aparcado y, por un momento, me tentó la idea de robar una
manta o una toalla de las que llevaban a bordo dobladas y limpias, por si tenía
que dormir en una hamaca de la piscina, en el arcén de la carretera o, incluso,
en las entrañas de la selva. Pero no lo hice.
En recepción (no sé por qué lo primero que hizo la
recepcionista fue servirme un vaso de agua) me dijeron que las avionetas ya no
salían pero que podía coger un autobús de línea que tenía una parada subiendo
la montaña, en medio de la jungla. Tenía que esperar allí y hacerme ver por el
conductor, en caso contrario no pararía. ¿A qué hora pasa?, le pregunté. A las
6:30 de la mañana, me dijo. Y todavía no era ni las diez y media de la noche.
Decidí llamar a Esther Minia para que no se preocupase en caso de que no
pudiese volver de las Bahamas o las Bermudas a Lavapiés. Y me desperté.
Es uno de los sueños más largos y nítidos que he tenido
últimamente. Me encantó el Caribe.