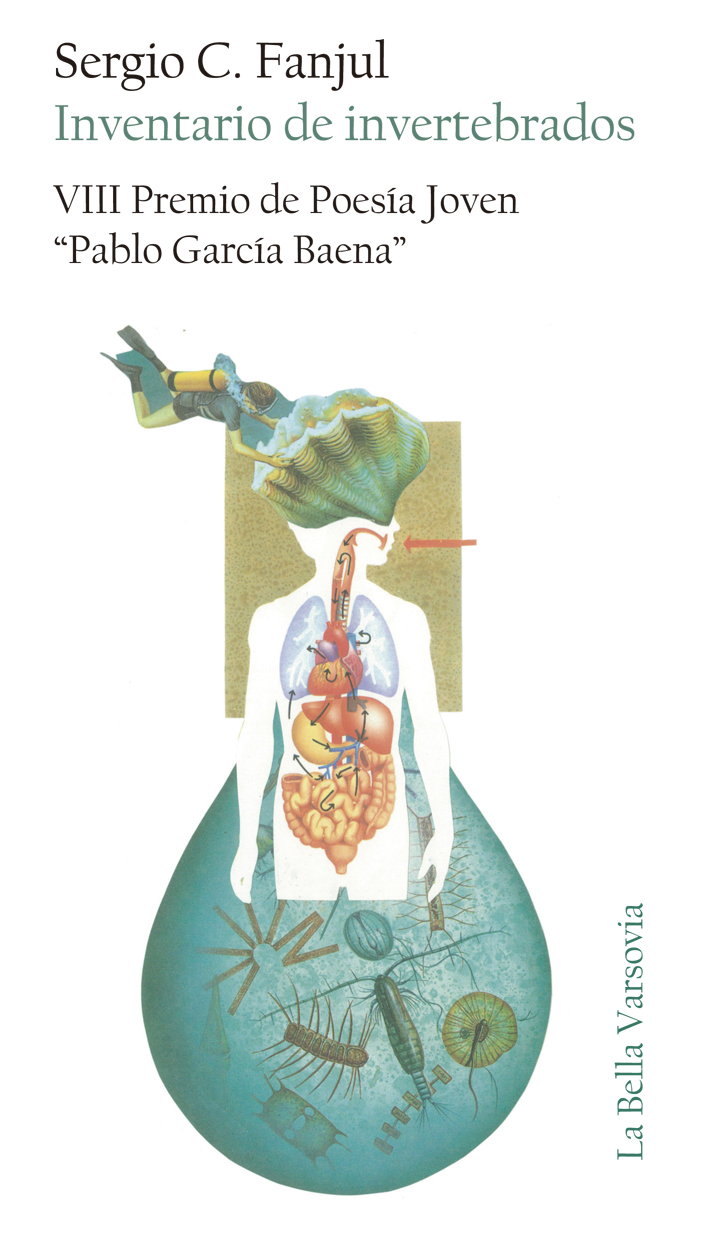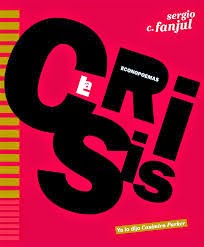Como es harto improbable que el periódico, en su edición fin
de semana, me pregunte por mis lugares favoritos de Madrid, pues me lo pregunto
yo mismo, que, como dicen los que saben, en Crisis hay que ser proactivo. No en
vano, hace unos meses cumplí 10 años en esta ciudad.
Lavapiés. Es un
fastidio llegar a los lugares y que alguien diga: “esto ya no es lo que era”.
Ibiza ya no es lo que era. Los Caños de Meca ya no son lo que eran. La vida, en
general, ya no es lo que era. A principios del s. XXI, cuando yo llegué, Lavapiés todavía era el sitio que era
y, según parecía, el sitio en el que había que estar. O al menos eso me pareció
a mí. El barrio era y es como un pequeño pueblecito pesquero: si uno se deja
caer por las calles empinadas que se descuelgan de Santa Isabel, donde la
Filmoteca, parece que va a llegar a la costa, en la calle Argumosa donde, como en buen puerto, suele haber marineros de todo el orbe. Pero si uno
alza la vista, entre las sábanas limpias que cuelgan de las casas y el olor a
comida casera, en vez del horizonte marino y la sal, se ven los bloques
enladrillados de Aluche bajo una boina de smog.
El bar Moreno. El
bar Moreno abría 24 horas durante el fin de semana, pero el momento adecuado
para frecuentarlo era, sin duda, a las tantas de la madrugada. Se golpeaba una
puerta trasera negra y metálica y se oía la voz del señor Cipri antes de abrir: “Bar Moreno,
abierto 24 horas”. Cuando se popularizó el garito, Cipri puso a
dos negrazos latinos que controlaban el paso. El bar Moreno era un grasa-bar
cochambroso que ponía el electroclash
de la época en un cassette
destartalado. Cuando se acababa la cinta, una señora muy parecida a Margaret
Thatcher le daba la vuelta, ella también servía las copas. En los baños del bar
Moreno, en el sótano, vi como un tipo sacaba una pistola y encañonaba a una
extraña mujer que decía no haber robado nada y ser madre de una niña pequeña. A
mí, otra mujer, otra noche, me atacó sexualmente mientras meaba. Lo pasábamos pipa allí
dentro mientras fuera amanecía. Estaba en la esquina entre la calle Colón y la
calle Fuencarral. Hoy hay una odiosa zapatería fashion. Tal vez todo fue un sueño.
Ópera. Vivía ahí
en medio y nunca sabía dónde, si en Ópera, o en Callao, o en Santo Domingo, en
fin, que vivía enfrente del Senado. Ese lugar geográfico es el lugar en el que
a Madrid le daría un infarto si Madrid fuese un corazón, sin embargo en ese
puñado de calles se vive en un silencio postapocalíptico, y a un paso de toda
la pomada. Viviendo aquí pasaron muchas cosas: se casaron los Príncipes (vino
la bofia a pedir documentación), nos manifestamos contra la guerra (3 millones),
hubo el atentado de Atocha (murieron 200), hubo un cambio de gobierno (por ZP) entre otros highligths. Aquí fue donde tuve la sensación de vivir por una vez en el centro de la Historia.
Y sin embargo, ese silencio.
Los bancos públicos.
Cuando acuñé el exitoso término fresh bankin’ muchos se me echaron al cuello diciendo que no inventaba nada nuevo:
lo de sentarse en un banco público a beber era algo tan viejo como el hombre y,
en algunos casos, se llamaba botellón (en otros tomar la fresca). Acepto que no inventé nada, pero como Steve Jobs,
con el que comparto genio, supe coger algo tradicional, meterlo en un nuevo
paquete, ponerle un lazo y presentarlo como algo excitante, incluso para gente que ya ha
cumplido los 30 años. Además, se trataba de un detourment
situacionista, al tomar un concepto propio de la pérfida banca para utilizarlo
en la consecución de nuestros fines etílico festivos. En la llamada plaza de
Antonio Vega (que es más bien un crossroads),
en la de San Ildefonso (o de la Grunge)
o en Argumosa, cualquier sitio vale si usted está a gusto y lejos de la Ley, sobre todo ahora que
vuelve, como Perséfone, la primavera y los chinobirras abandonan sus palacios de
invierno.
Malasaña. ¿Qué
decir de Malasaña? Que lleva décadas de moda y que los auténticos llevan
décadas diciendo que se vende. Ya en los 60 los freaks como Eduardo Haro Ibars hablaban de que el barrio se perdía,
y en esas seguimos, como si la discusión fuese nueva. De la Movida y los
rockeros a los hipsters y la gentrificación de TriBall, lo que parece ser la
última (que no será) metamorfosis del barrio. Recuerdos
imprescindibles: Tierno Galván de alcalde presentando las fiestas (“el que no esté
colocado que se coloque y al loro”) que yo no viví, claro, o aquellos tiempos cuando el Dos de
Mayo de noche parecía una tribu india en fiestas, con tambores y hogueras, y cómo
amanecía inundada en una capa de mierda que cubría hasta la rodilla. Esto si lo viví. Y la
que se montó cuando acabaron con aquello.
El cielo. Hay dos
cosas que merecen el reconocimiento unánime de la castigada población capitolina: el agua madrileña, que es
óptima tanto para el consumo humano como, por su dureza, para el lavado de
ropa, y el cielo. El cielo de Madrid: ese azul herido y los violentos violáceos
del crepúsculo. Yo voy a mirarlo en la plaza de Oriente, cuando el sol se pone.
Aquí, en vez de caer a plomo sobre el mar del oeste, cae sobre la Casa de Campo
y sus putas, sobre el skyline de
Pozuelo, y sus pijos.
La Estación de
Autobuses de Méndez Álvaro. Tal vez fue el primer sitio que conocí de la
ciudad yo solito. Ya en mis viajes al Sur adolescente parábamos aquí a hacer un trasbordo que a
veces duraba horas, lo que nos daba tiempo a adentrarnos en breves escaramuzas al
centro de la ciudad. Luego, cuando me vine a vivir, se convirtió en una
constante debido a mis frecuentes viajes a Asturias. En 10 años la ciudad ha cambiado
muchísimo, sin embargo la Estación sigue impertérrita al paso de los días, con
sus carteristas, sus paredes blancas y sucias, su tiempo abolido, su espeso
aburrimiento. Eso sí, ya no se puede fumar, con lo que fumábamos…
El patio del Reina
Sofía. Ya no voy mucho, como tampoco voy a la Filmoteca ni a toda aquella
oferta cultural que recién llegado me obnubilaba. La de cosas que había aquí
que no había en otro sitio. Para los que digan que los museos no sirven para
nada y que hay que quemarlos, decirles que en este patio pasé muy buenos ratos,
fumando porros con Ruth, la primera amiga que tuve en Madrid y cuyo paradero desconozco hace años, todas aquellas mañanas en las que descuidábamos nuestras obligaciones
porque éramos jóvenes y no había Crisis. Flipando con la mirada borrosa y
enrojecida, mirando dar la vuelta otra vez más a aquella escultura móvil de
Calder y recordando la frase de Salvador Dalí, que cuando veía un Calder decía
que lo único que esperaba de una escultura es que se estuviese quieta. Y no le
faltaba razón. Una vez nos echó el guarda.
Delicias. Y de
pronto, sin haberlo planeado, varios amigos de la misma quinta e inquietudes
coincidimos en el económico y entrañable barrio de Delicias. Pensamos: “vamos a
convertir esto en el nuevo Williamsburg”. Para ello hicimos bien poco, solo
encerrarnos en kilométricas fiestas paranoicocríticas o en siestas compartidas
en días laborables. Yo tenía una casa traspasada por el sol desde la que se
veía todo el hemisferio. Delicias combinaba esa juventud deshauciada de sitios
más céntricos con bares de barrio, un Museo de las Patatas, gitanos vendedores
de sandías en las anchas avenidas y millones de farmacias por metro cuadrado.
Al final, algunos años después, parece que El País ha reconocido que era un sitio cool. Fuimos pioneros.
Mi cerebro.
Madrid siempre sale más guapa de lejos o en el recuerdo, cuando la
reconstruimos entre los pliegues blandos del cerebro. La vida aquí muchas veces
agobia y desmoraliza porque, como una guerra de metal y asfalto, saca lo mejor,
pero también lo peor de las personas. Pero tal es su influjo de meretriz
malvada que basta pasar unos días fuera, en el cruel medioambiente de
provincias o, peor aún, en cualquier cuadriculado sitio extranjero, para desear
volver a este caos invertebrado. Porque, como dijo el poeta, Madrid más que
para sacarla de paseo cogida de la mano, es para follársela.